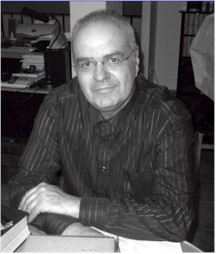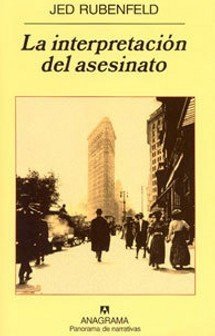 El empleo de un hecho histórico como punto
de partida para un relato de ficción no es cosa nueva. Así, a bote pronto, me
vienen a la mente la magistral Los crímenes
de Oxford de Guillermo Martínez —donde la figura del matemático Arthur
Seldom se ve envuelta en una trama policiaca muy ingeniosa—; la excesivamente
meticulosa El alienista de Caleb Carr
—ambientada en el Nueva York de finales del siglo XIX y con un Theodore
Roosevelt ejerciendo como director de la policía local—; la demasiado lenta y
aburrida (¡es lo peor que se puede decir de una novela policiaca!) El club Dante de Matthew Pearl
—localizada en torno a la Universidad de Harvard tras la Guerra Civil estadounidense
y con los poetas Longfellow y Wendell Holmes como piedras angulares de la
trama—; o La sombra de Poe, también
de Pearl, y que nadie me ha recomendado y, por tanto, no he leído.
El empleo de un hecho histórico como punto
de partida para un relato de ficción no es cosa nueva. Así, a bote pronto, me
vienen a la mente la magistral Los crímenes
de Oxford de Guillermo Martínez —donde la figura del matemático Arthur
Seldom se ve envuelta en una trama policiaca muy ingeniosa—; la excesivamente
meticulosa El alienista de Caleb Carr
—ambientada en el Nueva York de finales del siglo XIX y con un Theodore
Roosevelt ejerciendo como director de la policía local—; la demasiado lenta y
aburrida (¡es lo peor que se puede decir de una novela policiaca!) El club Dante de Matthew Pearl
—localizada en torno a la Universidad de Harvard tras la Guerra Civil estadounidense
y con los poetas Longfellow y Wendell Holmes como piedras angulares de la
trama—; o La sombra de Poe, también
de Pearl, y que nadie me ha recomendado y, por tanto, no he leído.
La interpretación del asesinato de Jed
Rubenfeld toma como referencia el único viaje realizado por Sigmund Freud a los
Estados Unidos, concretamente a Nueva York, en 1909; y la animadversión
posterior que el padre del psicoanálisis mostraría hacia los norteamericanos (a
los que calificaba de “esos salvajes”).
Tomando este hecho histórico como excusa, Rubenfeld
construye, valiéndose de una prosa funcional y directa, una novela cuyo
principal cometido es conseguir que el lector disfrute: y eso lo logra con
creces. No obstante, se aprecian rasgos que denotan la falta (por el momento)
de un mayor dominio del arte narrativo: por ejemplo, la alternancia en el
empleo de la primera persona y la tercera; incluso se pueden localizar errores
de bulto en la traducción (ahí el fallo no es de Rubenfeld), como algún laísmo
chirriante y ofensivo.
 Su medio millar de páginas se lee con
deleite e interés: el brutal asesinato de una joven y el posterior intento de
acabar con la vida de otra hacen que el propio Freud se interese por estos
hechos. Sesiones de psicoanálisis, relaciones tensas y extrañas entre Freud y
su discípulo Jung —que lo acompaña—; crímenes y actos recubiertos con tintes
sadomasoquistas; el afán de un sector de la sociedad neoyorquina por evitar el
afianzamiento de las teorías psicoanalíticas; el levantamiento del famoso puente
de Manhattan y la construcción de la que estaba llamada a convertirse en la
“capital del mundo”; interpretaciones del Hamlet shakesperiano a través del
psicoanálisis; pasadizos secretos y cadáveres fugitivos; un giro final
inesperado que recuerda (otro tanto a su favor) a las viejas novelas, y ahora
reeditadas, protagonizadas por Arsenio Lupin: donde nada es lo que parece; y,
desde luego, mucha acción y mucho suspense son los ingredientes de esta novela
que, lejos de ser una pieza maestra del género, sí se muestra como una obra
digna e interesante cuya lectura puede proporcionar muchos momentos de placer
—junto a un confortable y cálido hogar— ahora que el mal tiempo muestra sus
fauces.
Su medio millar de páginas se lee con
deleite e interés: el brutal asesinato de una joven y el posterior intento de
acabar con la vida de otra hacen que el propio Freud se interese por estos
hechos. Sesiones de psicoanálisis, relaciones tensas y extrañas entre Freud y
su discípulo Jung —que lo acompaña—; crímenes y actos recubiertos con tintes
sadomasoquistas; el afán de un sector de la sociedad neoyorquina por evitar el
afianzamiento de las teorías psicoanalíticas; el levantamiento del famoso puente
de Manhattan y la construcción de la que estaba llamada a convertirse en la
“capital del mundo”; interpretaciones del Hamlet shakesperiano a través del
psicoanálisis; pasadizos secretos y cadáveres fugitivos; un giro final
inesperado que recuerda (otro tanto a su favor) a las viejas novelas, y ahora
reeditadas, protagonizadas por Arsenio Lupin: donde nada es lo que parece; y,
desde luego, mucha acción y mucho suspense son los ingredientes de esta novela
que, lejos de ser una pieza maestra del género, sí se muestra como una obra
digna e interesante cuya lectura puede proporcionar muchos momentos de placer
—junto a un confortable y cálido hogar— ahora que el mal tiempo muestra sus
fauces.
Jed Rubenfeld,
La interpretación del asesinato,
Editorial Anagrama, 2007. 538 páginas.