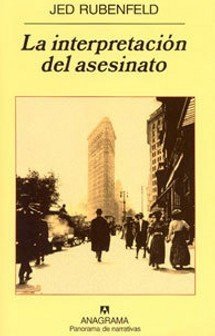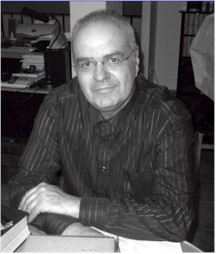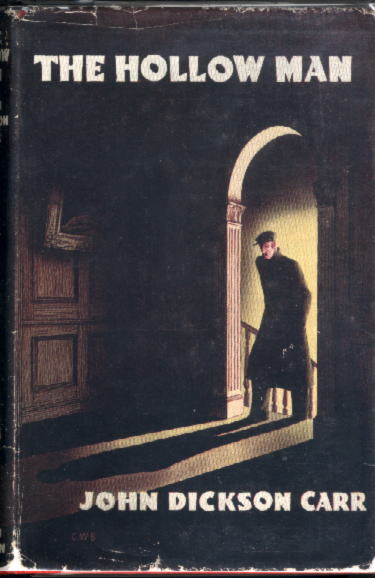LA PERVIVENCIA DELA NOVELA-ENIGMA HASTA
Junto a los tres clásicos ya desarrollados en la entrada anterior, muchísimos autores continuaron
produciendo obras constreñidas a los postulados de la novela-problema. Citarlos
todos sobrepasaría los límites de este artículo, por lo que nombraremos
aquellos doce (el número no es simbólico, sino mero azar) que, a nuestro
entender, mantuvieron un nivel notable en calidad técnica y argumental.
Erle Stanley Gardner es otro de los grandes continuadores de la
novela-enigma en EE. UU. Su creación, el abogado Perry Mason, protagonista
también de una serie televisiva de enorme éxito, alcanzó tal fama que terminó
ocultando a su creador. Todos los títulos protagonizados por el abogado
detective tenían la misma estructura: El
caso del juguete mortífero, El caso
de la fortuna fantasma o El caso del
gatito imprudente, por ejemplo. Se calcula que llegó a vender 135 millones
de ejemplares.
Los dos autores estadounidenses más respetados por los críticos
y los entendidos —aunque no alcanzaron la popularidad y el éxito comercial de
Stout o Stanley Gardner— fueron Patrick Quentin y Hugh Pentecost. El primer
nombre ocultaba a los escritores Richard W. Webb y Hugh C. Wheeler, quienes
firmaron entre 1945 y 1955 seis excelentes libros protagonizados por el
matrimonio formado por Iris y Peter Duluth iniciados con Enigma para locos y continuados notablemente en Enigma para actores, Enigma para divorciadas, Enigma para marionetas, etc.
Hugh Pentecost inició su andadura en la década de 1960 con excelentes
resultados. Creó a Pierre Chambrun, el ingenioso director del Hotel Beaumont de
Nueva York (El caníbal que comió
demasiado y Time of Terror, por
ejemplo); al pintor metido a detective amateur,
John Jericho (Oculta a todas la miradas);
y al experto en relaciones públicas, Julian Quist (¿Quién ha visto a Jeremy Trail? y El asesino del champañ). Aunque sin abandonar totalmente el
planteamiento de la novela-problema, introdujo elementos cercanos al thriller, humanizando de ese modo sus
argumentos.
En Inglaterra, bajo la sombra de Dickson Carr y, sobre todo, de
Agatha Christie, siguieron desarrollando su labor una serie de autores que ya
habían iniciado su andadura —en muchos casos de modo más que notable— antes de la
II Guerra
El poeta Cecil Day Lewis (padre del oscarizado actor Daniel
Day-Lewis) alcanzó notoriedad con sus novelas de misterio, firmadas bajo el
pseudónimo de Nicholas Blake. Su mejor creación es La bestia debe morir (1938), protagonizada por el detective Nigel
Strangeways, gran amante de la literatura, que utiliza para dilucidar los
misterios a los que se enfrenta. Tras la II
Guerra
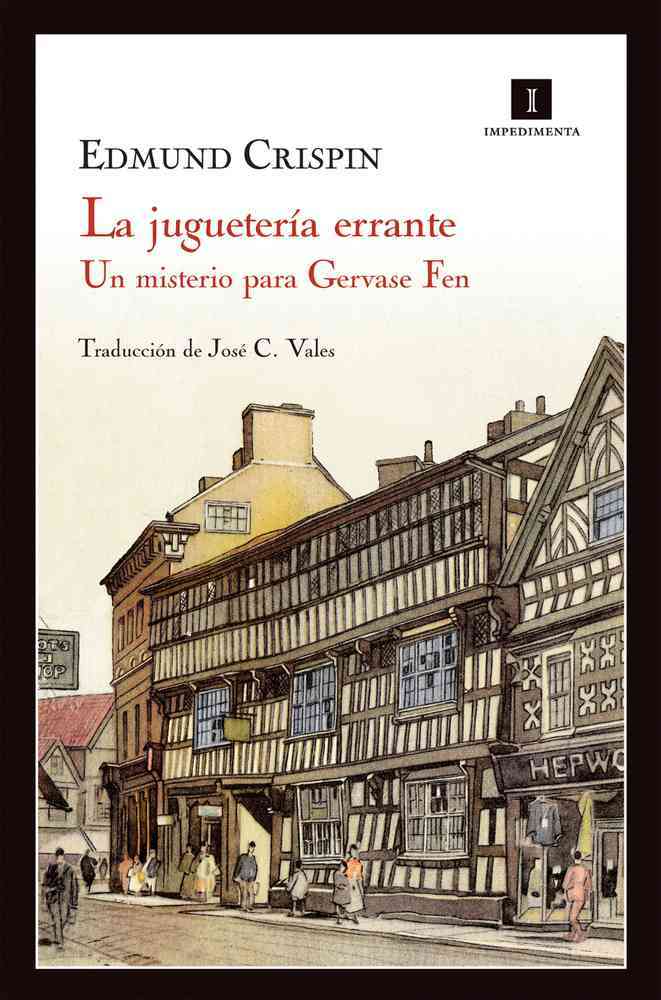 Entre 1944 y 1955, Edmund
Crispin escribió nueve novelas y dos libros de cuentos protagonizados por
Gervase Fen, profesor de Oxford y detective aficionado. Inició su andadura con El caso de la mosca dorada, a la que
siguieron El canto del cisne y La juguetería errante, que pasa por ser
la mejor de la saga. La editorial Impedimenta (Madrid) comenzó en 2011 la
publicación de la obra completa de Crispin, algo que todo buen aficionado al
género policiaco no debería perderse.
Entre 1944 y 1955, Edmund
Crispin escribió nueve novelas y dos libros de cuentos protagonizados por
Gervase Fen, profesor de Oxford y detective aficionado. Inició su andadura con El caso de la mosca dorada, a la que
siguieron El canto del cisne y La juguetería errante, que pasa por ser
la mejor de la saga. La editorial Impedimenta (Madrid) comenzó en 2011 la
publicación de la obra completa de Crispin, algo que todo buen aficionado al
género policiaco no debería perderse.
También Michael Innes, con su creación —el inspector sir John
Appleby—, está íntimamente relacionado con Blake y Crispin, por dotar de una
gran cantidad de reflexiones literarias y académicas a la novela-enigma. Julian
Symons —crítico y escritor— los agrupa dentro de los “Escritores Bromistas” a
los que define como "aquellos escritores que transforma la narración
detectivesca en una broma supercivilizada, en algo que a través de la
frivolidad la convierte en conversación literaria, con unos espacios dedicados
a la investigación pero con carácter secundario". Innes había escrito también sus grandes obras antes de la guerra
(Muerte en la rectoría y ¡Hamlet, venganza!), pero seguiría en
las décadas posteriores con títulos como El
crimen del acuario, El misterio de
las estatuas y Money from Holme.
La escritora Margaret Allingham fue otra de las grandes damas
del crimen. Su creación, el detective
aficionado y bastante snob Albert
Campio, era la continuación del Peter Wimsey de Dorothy L. Sayers o del Philo
Vance de S. S. Van Dine: un personaje rico, pero de turbio pasado, con sólidas
relaciones con la nobleza británica. Sin embargo, en su primera aparición (The Crime at Black Dudley, 1929) se nos
presentó bajo el aspecto de un aventurero y un estafador muy cercano a Arsenio
Lupin o a Raffles; pero Allingham le dio un giro en la década de los 30 hasta
colocarlo inequívocamente al lado de la ley. Algunas de sus aventuras son Crimen en el gran mundo, The Case of the Late Pig y, la que
muchos consideran su mejor novela, El
tigre de Londres (The Tiger in the
Smoke, 1952), más cercana al thriller
que a la novela-enigma.
Patricia Wentworth (inglesa nacida en la India ) —hoy olvidada por el
gran público— fue considerada durante muchos años como la más digna
continuadora de Agatha Christie. Su creación —y en este aspecto la influencia
de Christie es evidente— fue miss Maud Silver, solterona aficionada a desvelar
misterios al ritmo de unas agujas de tejer que siempre lleva consigo. Su
primera aparición tuvo lugar en La
colección Branding, a la que siguieron otras obras como Líneas de fuga o La daga de marfil, por ejemplo.
Anthony Berkeley, fundador del Detection Club y autor de una de las obras maestras de la
novela-enigma (El caso de los bombones
envenenados, 1929), continuó escribiendo tras la
II Guerra
Concluimos este apartado mencionando a uno de nuestros autores
predilectos, el británico Leo Bruce (pseudónimo del poeta y traductor Rupert
Croft-Cooke) cuyo Misterio para tres
detectives (1936) es una divertida parodia de algunos de los más celebres
detectives de la novela-problema: Peter Wimsey, Hércules Poirot y el padre
Brown. También dio a la imprenta otros títulos destacables como El caso de la muerte entre las cuerdas, El caso sin cadáver y Asesinatos en Albert Park, cuya
sencillez en el planteamiento del problema y posterior desarrollo y solución la
convierten en una de las mejores novelas en su género de las década de los 60.
 Aunque hemos de advertir que de los autores (en lengua inglesa)
de novela-enigma desde los años 70 hasta la actualidad nos ocuparemos en otros
artículos, no vendría mal hacer notar que este subgénero dentro de la novela de
misterio terminaría desapareciendo casi por completo a comienzos de 1980 o, si
se prefiere, metamorfoseándose o adaptándose a los nuevos tiempos,
convirtiéndose y diluyéndose en otros subgéneros como el thriller, la novela policiaca histórica o el, hoy tan popular, psycho-thriller.
Aunque hemos de advertir que de los autores (en lengua inglesa)
de novela-enigma desde los años 70 hasta la actualidad nos ocuparemos en otros
artículos, no vendría mal hacer notar que este subgénero dentro de la novela de
misterio terminaría desapareciendo casi por completo a comienzos de 1980 o, si
se prefiere, metamorfoseándose o adaptándose a los nuevos tiempos,
convirtiéndose y diluyéndose en otros subgéneros como el thriller, la novela policiaca histórica o el, hoy tan popular, psycho-thriller.
Lo cierto es que la generalización de la televisión a partir de 1970 fue
el único factor que contribuyó a mantener la novela-enigma, aunque bajo la
forma de guiones de series televisivas. A esto ayudó, sin duda, el hecho de que
las normas, pautas y parámetros esenciales de la novela-problema venían como
anillo al dedo al formato televisivo: pocos personajes, espacios limitados,
argumentos con marcado carácter teatral, adivinanzas (problemas) que no podían
alargarse eternamente y que estaban delimitados por la escasa hora de duración
del episodio, etc. El enorme éxito de series (hoy) míticas como Colombo, Macmillan y esposa, Se ha
escrito un crimen o la más reciente Monk,
son la prueba más evidente de que este subgénero de la novela de misterio, tan
denostado por muchos aficionados al género, todavía continúa vigente.