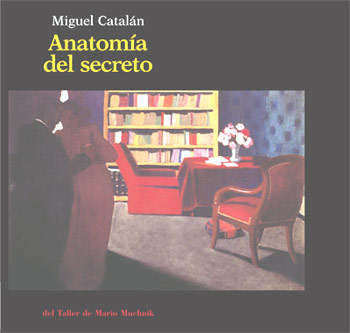Lo que sigue es la presentación que un servidor realizó de esta novela dentro de las II Jornadas Literarias Playa de Ákaba, en Carboneras (Almería). Dicha presentación tuvo lugar el sábado, 25 de julio de 2015.
 Buenas tardes a todos y
todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en este maravilloso entorno del
Castillo de San Andrés.
Buenas tardes a todos y
todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en este maravilloso entorno del
Castillo de San Andrés.
Anamaría Trillo, la
autora de Amaneció de nuevo Madrid,
es madrileña de Torrejón de Ardoz. Licenciada en Periodismo, trabaja, sin
embargo, como editora y también imparte,
no sé cómo tiene tanto tiempo para tanta cosa, cursos de edición literaria. Su
gran pasión son los libros, claro; pero no solo lo que ellos contienen, la
literatura, sino también lo que ellos representan. Conoce los vericuetos de la
impresión y la encuadernación, y por ello los vuelca con especial detalle en
esta novela que hoy presentamos aquí. No he dicho que era poeta; aunque no “también
poeta”, sino “principalmente poeta”: y uno lo advierte tan pronto como comienza
a leer su prosa, una prosa que el lirismo cubre de una pátina de delicadeza y
sonoridad.
Es un honor y un placer
presentar hoy esta novela precisamente en este lugar: primero por lo mucho que
me une con Carboneras, donde trabajé hace ya 14 años… ¡cómo pasa el tiempo! Y
segundo, porque a pesar de ser la primera vez que nos encontramos en carne y
hueso, siento un gran aprecio por Anamaría: por su amabilidad a través de los
correos electrónicos que durante varios años nos hemos intercambiado, por su
generosidad y predisposición a atender todas mis preguntas, y porque a una
persona que escribe un libro tan hermoso (y tan duro, también), un libro tan
bien escrito como Amaneció de nuevo
Madrid, solo puedo quererla y agradecerle el regalo que nos ha hecho con
sus palabras.
Hace casi un año cayó en
mis manos un delgado volumen de relatos que se titulaba El faro de Umssola y otros cuentos subterráneos. El libro está formado por cinco narraciones escritas con una
prosa cuidada y detallista colmada de intención de estilo y también de cariño. Hay
libros que basta con leer las primeras líneas para saber si son libros amados,
queridos, mimados, o son simplemente un libro más. El faro de Umssola era un libro amado. La breve reseña que por aquel
entonces realicé sobre El faro de Umssola
concluía con el deseo de que la autora no cejase en su empeño de recrear la
vida a través de las palabras y nos regalara con otro nuevo libro, por el bien
de todos.
 Y aquel libro que
entonces deseaba es que hoy tengo el gusto de presentar: Amaneció de nuevo Madrid. Un título y una portada que hablan por
ellos mismos: novela urbana y de época —en este caso la postguerra española—;
novela desbordante de lirismo: obsérvese que la palabra Madrid es el sujeto del
enunciado que da título a la novela, no es que amanezca EN Madrid, es que ES Madrid
quien amanece. Que no les quepa la menor duda: es una poeta quien ha escrito
esta novela.
Y aquel libro que
entonces deseaba es que hoy tengo el gusto de presentar: Amaneció de nuevo Madrid. Un título y una portada que hablan por
ellos mismos: novela urbana y de época —en este caso la postguerra española—;
novela desbordante de lirismo: obsérvese que la palabra Madrid es el sujeto del
enunciado que da título a la novela, no es que amanezca EN Madrid, es que ES Madrid
quien amanece. Que no les quepa la menor duda: es una poeta quien ha escrito
esta novela.
Amaneció de nuevo Madrid es una obra extensa y densa, con
pocos personajes pero descritos de un modo excelente, con un ritmo cadencioso y
estudiado que recuerda el discurrir de las grandes novelas realistas del siglo
XIX: aquellas historias eternas de Galdós, por supuesto; pero también de
Balzac, de Víctor Hugo, de Dickens, de Dostoiveski. A lo largo de casi 600
páginas, Anamaría Trillo realiza un alarde de puntillismo prodigioso. No lo
olvidemos: Amaneció de nuevo Madrid
es una novela histórica, centrada en cinco años de la vida de una muchacha,
Margarita, su protagonista; cinco años que van desde 1945 hasta 1950 en un
Madrid gris y asustado, salpicado de los vacíos que los proyectiles de una una
guerra civil (o mejor, incivil) han dejado no solo en el paisaje, en sus
edificios, en sus calles, sino también en las personas o, sobre todo, en las
personas.
Mientras leía la novela,
mientras me dejaba llevar y arrastrar por las peripecias, por las desgracias y
las alegrías, aunque estas son escasas… también hay que decirlo, que le
sobrevenían a la protagonista: una muchacha llegada a Madrid desde su pueblo;
me asaltaban a la memoria una palabra y dos citas.
La palabra es
INTRAHISTORIA, el término que acuñara Miguel de Unamuno a comienzos del siglo
XX y mediante el que hacía alusión no a la Historia escrita con mayúsculas, a
la que figura en los libros de texto, en los manuales: Colón descubrió América;
Montgomery venció a Rommel en África; Aníbal cruzó los Alpes… Unamuno hablaba
de la intrahistoria para aludir a todas aquellas historias cotidianas, vulgares
a veces, heroicas las más, que conforman la otra Historia: ¿Iba Colón solo,
nadie más viajaba en aquellas carabelas? ¿Acaso Montgomery disparó todos los
fusiles en El Alamein? ¿Aníbal no llevaba, al menos, un cocinero? Si la
Historia es la ola grandiosa e imponente que llega a la orilla de la playa, la
Intrahistoria es la corriente invisible y oculta que la hace posible. Amaneció de nuevo Madrid es una novela repleta
de intrahistorias: la de Margarita, su protagonista; pero también la de sus
amigas Julia o Tina, la de sus “enemigas” doña Teodora o Maruja; la de unas
buenas personas como Narciso y María, pero también la de unas malas como Carlos
Bujosa o don Orestes…
La primera de las dos
citas a que antes hacía alusión está extraída de uno de los volúmenes Desde la otra vuelta del camino, una curiosa
autobiografía que Pío Baroja fue redactando durante muchos lustros. En un
momento dado, Baroja escribe: «Creo que de una vida intensa se puede escribir
algo relativamente corto; en cambio, de una vida de poco dramatismo, el interés
tiene que estar en los detalles». Amaneció
de nuevo Madrid está dividida en dos partes: la primera, compuesta por XVI
capítulos y más de 200 páginas, se recrea describiendo un año de la vida de
Margarita: su llegada a la ciudad, los miedos y temores ante lo desconocido, su
paso de niña a mujer, las amistades y las enemistades, el enamoramiento y sus
develos… Es una novela donde el tiempo apenas discurre, donde la autora se
complace y regodea en los detalles, en una narración meticulosa que sirve para
presentarnos notablemente a los protagonistas y el ambiente en que estos se van
a mover: grisura y miedo, frustración y miseria, ambigüedad y misterio. El
tiempo parece haberse detenido en la casa de la calle del Pez donde se
desarrolla gran parte de la acción: un casa que no es hogar, donde las huellas
de la guerra, las huellas psicológicas, son evidentes en los actos de los
personajes, sobre todo en los personajes femeninos, porque Amaneció de nuevo Madrid es una novela en torno a las mujeres, no
solo a Margarita, sino a todas la mujeres de España que vivieron, o
malvivieron, o mejor, sobrevivieron en una sociedad, la del franquismo, donde
eran poco más o menos que nada. Y aquí dejo caer unos datos reales y legales:
 En el Código Penal de
1944, la mujer es considerada como objeto de posesión masculina, símbolo del
honor familiar y, cito textualmente, «crisol de los valores sociales». Además,
téngase en cuenta que el adulterio estuvo tipificado como delito en el Código Penal
español hasta 1978. Para más inri, ya existía desde el siglo XIX el denominado
“privilegio de la venganza de sangre”, llamado también, “uxoricidio por causa
de honor”, que, aunque fue eliminado de la Constitución de 1931, fue
reintegrado nuevamente en el Código Penal de 1944. Consistía este “uxoricidio”
en un auténtico privilegio concedido al hombre, y solo al hombre, en defensa de
su honor, en virtud del cual podía matar o lesionar a la esposa sorprendida en
flagante adulterio o a la hija menor de 23 años, si esta vivía en la casa
paterna, si también esta era sorprendida en análogas circunstancias. Este
delito se mantuvo en vigor en el ordenamiento jurídico español, ni más ni menos
que hasta finales de 1961.
En el Código Penal de
1944, la mujer es considerada como objeto de posesión masculina, símbolo del
honor familiar y, cito textualmente, «crisol de los valores sociales». Además,
téngase en cuenta que el adulterio estuvo tipificado como delito en el Código Penal
español hasta 1978. Para más inri, ya existía desde el siglo XIX el denominado
“privilegio de la venganza de sangre”, llamado también, “uxoricidio por causa
de honor”, que, aunque fue eliminado de la Constitución de 1931, fue
reintegrado nuevamente en el Código Penal de 1944. Consistía este “uxoricidio”
en un auténtico privilegio concedido al hombre, y solo al hombre, en defensa de
su honor, en virtud del cual podía matar o lesionar a la esposa sorprendida en
flagante adulterio o a la hija menor de 23 años, si esta vivía en la casa
paterna, si también esta era sorprendida en análogas circunstancias. Este
delito se mantuvo en vigor en el ordenamiento jurídico español, ni más ni menos
que hasta finales de 1961.
Además, el Código Penal
de 1944 marcaba una diferencia sustancial a la hora de regular el adulterio
femenino frente al masculino. De hecho, únicamente se consideraba como delito
el adulterio de la mujer, pues para el hombre el tipo delictivo era el
“amancebamiento”, es decir, si, y cito literalmente, “el marido tuviera manceba
dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella”. O lo que es lo mismo:
se castiga a la esposa, pero no al marido, si ambos han yacido una sola vez con
otra persona que no sea su cónyuge. Una “canita al aire” no era delito para el
hombre, pero sí para la mujer. Hasta el 19 de enero de 1978 no se
despenalizaron los delitos de adulterio y amancebamiento.

La segunda cita de la
que hablé al principio de esta presentación —que, por cierto, se está haciendo
demasiado extensa y tendré que ir terminando ya para que hable Anamaría que es a
quien habéis venido a escuchar—; la segunda cita, decía, está extraída de una
obra teatral que, con el tiempo, también fue película. Me refiero a Las bicicletas son para el verano, de
Fernando Fernán-Gómez, quien también dirigió su versión cinematográfica. Hay un
momento, casi al final de la obra, en el que don Luis, el personaje que
interpreta Agustín González, está hablando con su hijo Luisito. El muchacho
está contento porque la guerra ha terminado, porque al fin todo va a ser igual
que fuera antes de aquel verano en que España explotó en sangre. Su padre, con
la sonrisa sabia que le confiere la edad y la experiencia, corta sus ilusiones:
«No, Luisito.», le dice, «No ha llegado la paz, ha llegado la Victoria, que no
es lo mismo». Pues bien, sobre esa Victoria de media España sobre la otra media
va a girar, principalmente, la segunda parte de la novela, la parte más tensa y
más dinámina.
Pero ya no hablo más. Os
dejo con Anamaría Trillo, autora de esta excelente Amaneció en Madrid. Muchas gracias.
Anamaría Trillo,
Amaneció de nuevo Madrid,
Ed. Playa de Ákaba, Madrid, 573 páginas.